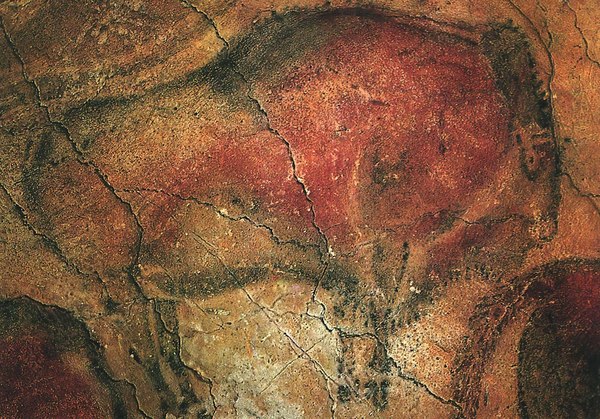
Milos Amós respira. Abre los ojos. Toda la nieve ha desaparecido. Escucha el canto de los mirlos, abajo en el valle. No puede evitar ensayar uno de sus cantos, más bien un fraseo de un canto. Lo silba. Espera. El mirlo contesta. Milos mueve poco a poco el brazo derecho, empieza en la punta de los dedos y en un tiempo lento llega hasta el hombro y el hombro transmite el movimiento al cuello y el cuello lo desplaza al brazo izquierdo el cual, también en tiempo largo, lo mueve entero. Se detiene. Respira hondo. Mira a lo lejos, hasta veinticuatro kilómetros más allá de sí y luego va viniendo su mirada hasta llegar a sus pies y los empieza a mover, muy, muy despacio; primero el derecho transmite el movimiento hasta su tobillo y de su tobillo a sus gemelos y de los gemelos a la rodilla y de la rodilla a la cadera y la cadera derecha, como antes el hombro, lleva el movimiento a la pelvis y la pelvis lo desplaza a la cadera izquierda. Y cuando la tarde cae, todo el cuerpo de Milos se mueve. No ha pensado nada. No se ha dicho nada. Con dolor se ha logrado poner de pie. Ha cogido una rama larga como cayado y ha dado los primeros pasos. Entonces sí ha pensado, ¿Cómo es posible que no esté muerto? Y ha comenzado el descenso hacia el valle. Y al llegar a él, sin pensamiento alguno, se ha dirigido a un bar y ha entrado. Se ha sentado en una silla y se le ha acercado una mujer que le ha preguntado, ¿Pero de dónde sale usted hombre de Dios? y Milos Amós ha contestado, De la cima. Tengo hambre. No tengo dinero. La mujer se ha ido y al poco ha vuelto con un tazón de café y leche y un bizcocho de yogur. Se lo ha dejado encima de la mesa y le ha dicho, ¡Coma usted, buen hombre, y no se preocupe del dinero!. Milos Amós ha comido muy despacio, ha bebido muy despacio y el calor y el sabor de las cosas le han provocado una sonrisa y entre trago de café y pezado de bizcocho se ha dicho, con una pequeñísima sonrisa, He vuelto. He vuelto.
El deshielo.
Las montañas empiezan a perder su cabeza blanca y se tiñen de castaño. Algarabía de niños, mujeres y perros en el valle. Los hombres cazan y están en silencio. El cuerno sonará. La estola será besada por un becerro.
Alguien le dijo a Milos Amós un día de primavera, cuando la luna brillaba de forma extraordinaria y él se sentía parte del mundo; cuando sus añagazas, sus requiebros, sus errores eran admitidos como él admitía los de los otros; cuando la barba surgía a golpes de juventud; cuando las manos no atesoraban arrugas y los callos por un esfuerzo repetido sobre la misma parte aún no se habían afianzado; cuando la lejanía era un punto en el horizonte hacia el que se dirigía, con los suyos, sin reservas; cuando la soberbia era más una virtud que un desacato, cuando no sabía, ni tan siquiera, que lo fuera y vagaba por las calles con la cabeza erguida y se sumaba a las fiestas con ademán de grupo y se emborrachaba junto a la mujer querida y se abrazaba al amigo del alma y llegaba a altas horas a su casa y componía versos a los que reunía en Suites o en Rapsodias; cuando el verano se llenaba de desnudez y caminaba descalzo por las calas mientras tocaba una pieza muy simple en una flauta travesera y luego, a la caída de la tarde, reunido con otros, escuchaban el lamido del mar a las orillas y el aroma de la resina de pino sabía a saludable y organizaban un encuentro y se reunían alrededor del fuego como sus antepasados; cuando todo eso ocurría, escuchó que alguien le decía, Milos qué hermosa voz tienes. Y así él quiso hacerse oír y expuso ante el mundo sus ideas. ¿Qué es el mundo? se pregunta ahora, ¿Y las ideas qué son? se dice mientras, a punto de extinguirse en lo alto de la más alta cima de la cordillera, se rasca unas heridas que han formado pústulas. "Yo -piensa- estuve a punto de matar a un muchacho. Fue un domingo. Salí de mi casa y cogí el coche. Buscaba un libro sobre la proporción áurea. Ansioso quizá por evadirme de una situación que me empezaba a resultar insoportable. Fue muy poco antes de que quemara todas mis ideas y me lanzara a esta miseria en todo merecida. Recuerdo que tenía mi mesa, mi ordenador, mi teclado por el que mis dedos navegaban con cierta destreza. Tenía un coche que nunca fue mío y una soledad que me estaba ganando la partida. Vivía con una mujer enferma y con un hijo podrido de Edipo. Yo me había atrincherado en un no hacer nada como si ésta fuera la única forma de poder salir de allí. No amar y compartir la casa es la mayor condena a la que se somete el hombre. Aún no había descubierto que mi mal era mucho mayor que la enfermedad de mi esposa y la podredumbre de nuestro hijo. Mi mal era la enfermedad de las alturas, el esqueleto de toda indignidad. Salí, digo, en busca de la proporción áurea en una mañana radiante, de ésas que anuncian el fin del invierno. Por las carreteras los ciclistas ejecutaban su destreza. Me dirigí a una gasolinera para conseguir la proporción áurea pero se había agotado; fui a otra y ocurrió lo mismo; en un kiosko no quedaba nada. Me sorprendió que tantos quisieran conocer el secreto de semejante proporción. Decidí volver a casa. Entré por la calle de siempre. Unos muchachos, en sus bicicletas, pedaleaban con brío. Iban a mi derecha. Yo tenía que girar hacia ese lado. Recuerdo al chico del maillot amarillo. Puse el intermitente. Creí que me daría tiempo a hacer la maniobra. Y no fue así. El ciclista frenó. Se dio un ligero golpe. Me llamaron asesino e hijo de puta. Yo argüí que había señalizado correctamente y pedí disculpas. Llegué a la casa. Estaba pálido. Mi mujer en la cama se ahogaba. Nuestro hijo no estaba. Entonces intuí que quise matar a ese muchacho para ser detenido y conducido a la prisión. Para liberarme del lugar donde estaba y no tener que tomar la decisión que tomé días más tarde cuando lo quemé todo y empecé a andar este camino que me ha traído hasta aquí. Si lo hubiera matado, ¿cómo podría una filosofía justificar semejante muerte? ¿Qué religión hubiera podido alzarse para sosegar mi delito? ¿qué ley hubiera sentenciado mi condena como homicidio involuntario? ¿era yo acaso, al volante de aquel coche, Abrahám a punto de inmolar a su hijo? Y si así hubiera sido ¿mi fe abrahamánica me habría consolado tras los barrotes de la cárcel de Soto? ¿Habría encontrado palabras de consuelo para la madre del chico del maillot amarillo? ¿Se encontraría en la biblioteca de la prisión la proporción áurea? Aquí cumplo mi condena. Las pústulas me llevarán a rascarme y así, pedazo a pedazo, me arrancaré de mí. Estoy deseando que mis uñas empiecen a rascar mi corazón. ¿Por qué no me ahogo? ¿Por qué el sol también me deshiela?".
Las montañas empiezan a perder su cabeza blanca y se tiñen de castaño. Algarabía de niños, mujeres y perros en el valle. Los hombres cazan y están en silencio. El cuerno sonará. La estola será besada por un becerro.
Alguien le dijo a Milos Amós un día de primavera, cuando la luna brillaba de forma extraordinaria y él se sentía parte del mundo; cuando sus añagazas, sus requiebros, sus errores eran admitidos como él admitía los de los otros; cuando la barba surgía a golpes de juventud; cuando las manos no atesoraban arrugas y los callos por un esfuerzo repetido sobre la misma parte aún no se habían afianzado; cuando la lejanía era un punto en el horizonte hacia el que se dirigía, con los suyos, sin reservas; cuando la soberbia era más una virtud que un desacato, cuando no sabía, ni tan siquiera, que lo fuera y vagaba por las calles con la cabeza erguida y se sumaba a las fiestas con ademán de grupo y se emborrachaba junto a la mujer querida y se abrazaba al amigo del alma y llegaba a altas horas a su casa y componía versos a los que reunía en Suites o en Rapsodias; cuando el verano se llenaba de desnudez y caminaba descalzo por las calas mientras tocaba una pieza muy simple en una flauta travesera y luego, a la caída de la tarde, reunido con otros, escuchaban el lamido del mar a las orillas y el aroma de la resina de pino sabía a saludable y organizaban un encuentro y se reunían alrededor del fuego como sus antepasados; cuando todo eso ocurría, escuchó que alguien le decía, Milos qué hermosa voz tienes. Y así él quiso hacerse oír y expuso ante el mundo sus ideas. ¿Qué es el mundo? se pregunta ahora, ¿Y las ideas qué son? se dice mientras, a punto de extinguirse en lo alto de la más alta cima de la cordillera, se rasca unas heridas que han formado pústulas. "Yo -piensa- estuve a punto de matar a un muchacho. Fue un domingo. Salí de mi casa y cogí el coche. Buscaba un libro sobre la proporción áurea. Ansioso quizá por evadirme de una situación que me empezaba a resultar insoportable. Fue muy poco antes de que quemara todas mis ideas y me lanzara a esta miseria en todo merecida. Recuerdo que tenía mi mesa, mi ordenador, mi teclado por el que mis dedos navegaban con cierta destreza. Tenía un coche que nunca fue mío y una soledad que me estaba ganando la partida. Vivía con una mujer enferma y con un hijo podrido de Edipo. Yo me había atrincherado en un no hacer nada como si ésta fuera la única forma de poder salir de allí. No amar y compartir la casa es la mayor condena a la que se somete el hombre. Aún no había descubierto que mi mal era mucho mayor que la enfermedad de mi esposa y la podredumbre de nuestro hijo. Mi mal era la enfermedad de las alturas, el esqueleto de toda indignidad. Salí, digo, en busca de la proporción áurea en una mañana radiante, de ésas que anuncian el fin del invierno. Por las carreteras los ciclistas ejecutaban su destreza. Me dirigí a una gasolinera para conseguir la proporción áurea pero se había agotado; fui a otra y ocurrió lo mismo; en un kiosko no quedaba nada. Me sorprendió que tantos quisieran conocer el secreto de semejante proporción. Decidí volver a casa. Entré por la calle de siempre. Unos muchachos, en sus bicicletas, pedaleaban con brío. Iban a mi derecha. Yo tenía que girar hacia ese lado. Recuerdo al chico del maillot amarillo. Puse el intermitente. Creí que me daría tiempo a hacer la maniobra. Y no fue así. El ciclista frenó. Se dio un ligero golpe. Me llamaron asesino e hijo de puta. Yo argüí que había señalizado correctamente y pedí disculpas. Llegué a la casa. Estaba pálido. Mi mujer en la cama se ahogaba. Nuestro hijo no estaba. Entonces intuí que quise matar a ese muchacho para ser detenido y conducido a la prisión. Para liberarme del lugar donde estaba y no tener que tomar la decisión que tomé días más tarde cuando lo quemé todo y empecé a andar este camino que me ha traído hasta aquí. Si lo hubiera matado, ¿cómo podría una filosofía justificar semejante muerte? ¿Qué religión hubiera podido alzarse para sosegar mi delito? ¿qué ley hubiera sentenciado mi condena como homicidio involuntario? ¿era yo acaso, al volante de aquel coche, Abrahám a punto de inmolar a su hijo? Y si así hubiera sido ¿mi fe abrahamánica me habría consolado tras los barrotes de la cárcel de Soto? ¿Habría encontrado palabras de consuelo para la madre del chico del maillot amarillo? ¿Se encontraría en la biblioteca de la prisión la proporción áurea? Aquí cumplo mi condena. Las pústulas me llevarán a rascarme y así, pedazo a pedazo, me arrancaré de mí. Estoy deseando que mis uñas empiecen a rascar mi corazón. ¿Por qué no me ahogo? ¿Por qué el sol también me deshiela?".

Cuento
Tags : La Solución Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 20/03/2011 a las 13:47 |
Eran las tres y media de la tarde del sábado. Mallorquín Menéndez se dirigió paseando a su casa desde el Asador de Paco para bajar un poco la comida. Se sentía abotargado por el vino, el orujo y la visión -pues así la llamaba- del anciano. Aún quedaban tres horas y media para ir al teatro. Durante el recorrido no vio un alma por la calle, no escuchó el sonido de un coche o el grito de una madre o la risotada de un policía o la alarma de un comercio. Quizá por eso retumbaron en sus oídos como acordes funerales, sus pasos al subir los escalones. Al entrar en su casa, sintió frío. Sin pensárselo, se desnudó y se metió en la cama. Entonces le vinieron al pensamiento los pechos de la viuda de Domínguez e intentó masturbarse; lo intentó un buen rato. Hubo un momento en que casi llegó a empalmarse pero fue sólo un espejismo. Se dijo, Estoy borracho y se quedó dormido.
¡Qué malas son las siestas!, fue su primer pensamiento al despertarse con un escalofrío y de inmediato le vino la imagen del anciano que salía de su sueño por la puerta de la vigilia. Intentó seguirle, volver al sueño y ver qué había hecho, dónde había transcurrido. No pudo. Con un esfuerzo extraño como si una brida tirara de él hacia un barranco, Mallorquín se levantó, lavóse la cara, se volvió a vestir con las mismas ropas de la mañana y a las seis menos cuarto salió de su casa para ir al teatro. Entonces supo que todo había cambiado: los colores del día se habían vuelto oscuros, las gentes que a su lado pasaban las sentía muy distantes, los olores se diluían en una sensación fétida que parecía emanar de él, sentía que los pasos los daba sobre una alfombra de mierda y las farolas empezaron a brillar con una luz pálida.
Al doblar la esquina de la calle Estigia para enfilar por la calle del Teatro, un remolino de viento aireó los faldones de su abrigo y se sintió una mujer recatada a la que el tiempo ha puesto al aire sus vergüenzas; se bajó los faldones del abrigo, con las manos los mantuvo pegados a las piernas y llegó hasta la taquilla del teatro con un sofoco raro. Espanto sintió cuando vio que el taquillero era el anciano del Asador de Paco. No dijo nada. Recibió su billete. Pagó. Entró directamente al patio de butacas y se sentó. No había nadie.
Un teatro vacío, pensó y ese pensamiento le heló la sangre y supo por vez primera que el miedo, en efecto, paraliza. Era un miedo que le empezó a subir por los pies y dejó rígida su nuca. No podía girarse. No podía mirar si iban entrando personas. Sólo oía a sus espaldas murmullos, leves pasos, pequeñas risas. Esperaba que alguno de esos movimientos, alguno de esos sonidos pasaran por delante de él, que se encontraba en la tercera fila, y ocuparan su butaca. Pero todos se quedaban atrás. A nadie veía. Creyó sentir, en un momento, que el aliento de alguien sentado tras él rozaba su cogote; sintió incluso que una boca se acercaba a su oreja y dejaba, cual veneno, la palabra idiota en su oído. Cuando, haciendo un esfuerzo inútil, quiso girarse, las luces de sala empezaron a derivar dulcemente al negro.
¡Qué malas son las siestas!, fue su primer pensamiento al despertarse con un escalofrío y de inmediato le vino la imagen del anciano que salía de su sueño por la puerta de la vigilia. Intentó seguirle, volver al sueño y ver qué había hecho, dónde había transcurrido. No pudo. Con un esfuerzo extraño como si una brida tirara de él hacia un barranco, Mallorquín se levantó, lavóse la cara, se volvió a vestir con las mismas ropas de la mañana y a las seis menos cuarto salió de su casa para ir al teatro. Entonces supo que todo había cambiado: los colores del día se habían vuelto oscuros, las gentes que a su lado pasaban las sentía muy distantes, los olores se diluían en una sensación fétida que parecía emanar de él, sentía que los pasos los daba sobre una alfombra de mierda y las farolas empezaron a brillar con una luz pálida.
Al doblar la esquina de la calle Estigia para enfilar por la calle del Teatro, un remolino de viento aireó los faldones de su abrigo y se sintió una mujer recatada a la que el tiempo ha puesto al aire sus vergüenzas; se bajó los faldones del abrigo, con las manos los mantuvo pegados a las piernas y llegó hasta la taquilla del teatro con un sofoco raro. Espanto sintió cuando vio que el taquillero era el anciano del Asador de Paco. No dijo nada. Recibió su billete. Pagó. Entró directamente al patio de butacas y se sentó. No había nadie.
Un teatro vacío, pensó y ese pensamiento le heló la sangre y supo por vez primera que el miedo, en efecto, paraliza. Era un miedo que le empezó a subir por los pies y dejó rígida su nuca. No podía girarse. No podía mirar si iban entrando personas. Sólo oía a sus espaldas murmullos, leves pasos, pequeñas risas. Esperaba que alguno de esos movimientos, alguno de esos sonidos pasaran por delante de él, que se encontraba en la tercera fila, y ocuparan su butaca. Pero todos se quedaban atrás. A nadie veía. Creyó sentir, en un momento, que el aliento de alguien sentado tras él rozaba su cogote; sintió incluso que una boca se acercaba a su oreja y dejaba, cual veneno, la palabra idiota en su oído. Cuando, haciendo un esfuerzo inútil, quiso girarse, las luces de sala empezaron a derivar dulcemente al negro.
Al fondo del comedor Mallorquín Menéndez devoraba el cochinillo. Sus manos pequeñas y regordetas cogían la paletilla y sus dientes mordisqueaban por todas partes sin dejar al final resquicios de carne. Se había puesto la servilleta a modo de babero y ya habían caído en ella gotas de grasa, la misma que brillaba en las comisuras de su boca. Mientras comía miraba a los otros comensales. Entre ellos había una pareja de no más de cuarenta años que comía con una gran pulcritud, una familia de cinco miembros que provocaba la lógica algarabía de niños y peleas y gritos de la madre, otra más númerosa porque estaban con los abuelos y que repetían, como si fuera pura mímesis, los gestos de la más pequeña y luego, en el otro extremo del comedor, se encontraba un hombre anciano, junto a la ventana, muy elegante, de manos largas y mirada perdida. Hubo un momento en que las miradas de Mallorquín y el hombre anciano se cruzaron. Quizá fuera debido a que Mallorquín lo miraba con insistencia. La mirada del anciano tenía, segun creyó intuir Mallorquín, un deje de reproche como si el festín pantagruélico que se estaba pegando, fuera un pecado que alguien tenía que hacerle ver. Desafiante siguió comiendo su cochinillo y para hacer patente que nada le impediría terminárselo entero, comenzó a comer con violencia, tirando de las hebras de la carne como si se tratara de una lucha sin cuartel contra la ligera comida que el anciano tragaba despaciosamente. Haciendo aspavientos con la mano, Mallorquín atrajo la atención del camarero y le pidió otra botella de vino de Rioja. Sin pausa entre el comer y el beber, llenó la copa y se la bebió de un trago. Cuando estaba terminando de repasar los intersticios de las costillas, el anciano se levantó y salió del comedor. Entonces Mallorquín, abotargado y medio borracho, le gritó: ¡Eh, usted! ¿Quiere una copita de orujo? Venga, siéntese. Yo le invito. El anciano ni se dio por enterado. Siguió la dirección de la salida y abrió la puerta. Cuando iba a salir, sintió en su hombro la mano aún grasienta de Mallorquín.
- ¿No me ha oído? Le estoy invitando a una copa de orujo.
El anciano se giró y le miró con unos ojos ácueos y azules. Unos ojos sin vida, pensó Mallorquín. Y esa sensación le produjo espanto. Mecánicamente quitó la mano de su hombro y se quedó callado, mirando esos ojos hondísimos.
- Buenas tardes, le contestó el anciano y salió del Asador.
Mallorquín volvió a la mesa y sintió como si se hubiera encontrado de frente con la muerte. Regurgitó parte del cochinillo y subió por su esófago la acidez del vino. Miró a los comensales y se percató de que justo en ese momento todos le estaban mirando. Era como una foto fija en la que el objetivo era él y a él se dirigían por lo tanto las miradas. Fuen tan sólo un segundo porque de repente, sin solución de continuidad, todos estaban a lo suyo, volvió el sonido de los niños peleándose por el helado, de la abuela contando una anécdota del pasado, del camarero gritando a la barra un pedido, de la pareja de cuarenta años riendo una ocurrencia de él y del molinillo eléctrico moliendo el café. Mallorquín se pasó la mano por la cara y no supo si realmente el anciano había estado allí o todo había sido una alucinación. Con la fuerza que le daba saber que esa tarde se encontraría con Margarita Sáez, viuda de Domínguez, en el café del Concierto y que de ese sábado no pasaba que él le pidiera una cita, Mallorquín llamó al camarero le pidió café, copa y puro y le preguntó quién era ese viejo al que había invitado a una copa y se había negado. El camarero, retirando los restos del cochinillo, le contestó, Yo no he visto a ningún viejo, señor.
- ¿No me ha oído? Le estoy invitando a una copa de orujo.
El anciano se giró y le miró con unos ojos ácueos y azules. Unos ojos sin vida, pensó Mallorquín. Y esa sensación le produjo espanto. Mecánicamente quitó la mano de su hombro y se quedó callado, mirando esos ojos hondísimos.
- Buenas tardes, le contestó el anciano y salió del Asador.
Mallorquín volvió a la mesa y sintió como si se hubiera encontrado de frente con la muerte. Regurgitó parte del cochinillo y subió por su esófago la acidez del vino. Miró a los comensales y se percató de que justo en ese momento todos le estaban mirando. Era como una foto fija en la que el objetivo era él y a él se dirigían por lo tanto las miradas. Fuen tan sólo un segundo porque de repente, sin solución de continuidad, todos estaban a lo suyo, volvió el sonido de los niños peleándose por el helado, de la abuela contando una anécdota del pasado, del camarero gritando a la barra un pedido, de la pareja de cuarenta años riendo una ocurrencia de él y del molinillo eléctrico moliendo el café. Mallorquín se pasó la mano por la cara y no supo si realmente el anciano había estado allí o todo había sido una alucinación. Con la fuerza que le daba saber que esa tarde se encontraría con Margarita Sáez, viuda de Domínguez, en el café del Concierto y que de ese sábado no pasaba que él le pidiera una cita, Mallorquín llamó al camarero le pidió café, copa y puro y le preguntó quién era ese viejo al que había invitado a una copa y se había negado. El camarero, retirando los restos del cochinillo, le contestó, Yo no he visto a ningún viejo, señor.
Mallorquín Menéndez estaba listo. El sábado era un día de fiesta. Se levantó y desayunó copiosamente. El cielo estaba azul y el viento había despejado la atmósfera. Unos pájaros, desde hacía días, cantaban muy de mañana y ese cantar alegraba el alma, bastante podrida todo hay que decirlo, de Mallorquín Menéndez. Tras desayunar, se duchó y se frotó y se frotó bien, para quitarse la mugre que se había ido acumulando en su cuerpo desde hacía más de siete meses. Luego se afeitó y se explotó unos cuantos puntos negros que habían aparecido por todo su cutis. También se cortó los pelos de la nariz y se lavó los dientes con fruición; aún así no logró quitarse el verdín que, como ligera pincelada de un pintor impresionista, se había asentado en la base de sus incisivos inferiores. En su habitación se puso crema para hidratar su piel seca; cuando se la untó en la polla tuvo una ligera erección, se le quedó morcillona, se entretuvo un rato más pero aquello no se endureció; si hubiera ocurrido habría llegado hasta el final, de hecho imaginó que salía un chorrazo de lefa que inundaba los cristales de la ventana que tenía enfrente. Pero no prosperó. No, no prosperó. Aún así, Mallorquín Menéndez se dio ánimos. Vamos, vamos, amigo, hoy no es un día cualquiera. Vas a salir. Irás al teatro. Seguro. Y luego iré a un café y allí, sí... Vamos, vamos.
Antes de vestirse, Mallorquín se miró en el espejo de cuerpo entero y hoy, por fin, le gustaron las lorzas que circunvalaban su ombligo como si fueran tres flotadores; también su pecho escasamente velludo y caído; también sus hombros echados hacia delante como si fueran los de un hombre que anduvo acarreando carbón toda su vida; y su sexo de grandes huevos y escaso miembro, oscuro y peludo, le pareció atractivo ese sábado de fiesta.
Y así, aturdido por una esperanza que no sabía de dónde le había nacido, Mallorquín Menéndez salió a la calles de su ciudad a eso de la una y media de la tarde. Se había vestido con sus mejores galas: un abrigo negro tres cuartos, una chaqueta de espiguilla, una camisa color tabaco, unos pantalones negros con la raya perfectamente hecha, calcetines blancos y unos zapatos de rejilla de color marrón oscuro. Iba pintón, se decía. Decidió entonces entrar en el bar de la Plaza Mayor de su ciudad y tomarse un aperitivo de vermout rojo y mejillones en escabeche. Tan sólo un ligero contratiempo enturbió el refrigerio: la barra estaba demasiado alta y él no podía acodarse con comodidad. Sin poder evitarlo envidió a un grupo de hombres y mujeres todos más altos que él que usaban la barra con toda la naturalidad del mundo para apoyarse. Si no se hubiera dado semejante contratiempo, de seguro que Mallorquín se habría tomado otro vermoucito. No lo hizo. Pagó religiosamente sacando su cartera y haciendo bien visible para quien quisiera mirar, que estaba repleta de billetes y salió del bar de la Plaza Mayor para comer un cochinillo asado en el Asador de Paco. ¡Ah, sí -pensaba Menéndez durante el trayecto al Asador- esto es vida. Hoy va a ser. Mira, mira cómo me ha mirado ésa. Con el estómago lleno y una buena copita de hierbas, mi ánimo se elevará aún más y no vaya a ser que justo al salir me encuentre con ella y tenga los arrestos de invitarla a la función!
Ella era Margarita Sáez, viuda de Domínguez.
Antes de vestirse, Mallorquín se miró en el espejo de cuerpo entero y hoy, por fin, le gustaron las lorzas que circunvalaban su ombligo como si fueran tres flotadores; también su pecho escasamente velludo y caído; también sus hombros echados hacia delante como si fueran los de un hombre que anduvo acarreando carbón toda su vida; y su sexo de grandes huevos y escaso miembro, oscuro y peludo, le pareció atractivo ese sábado de fiesta.
Y así, aturdido por una esperanza que no sabía de dónde le había nacido, Mallorquín Menéndez salió a la calles de su ciudad a eso de la una y media de la tarde. Se había vestido con sus mejores galas: un abrigo negro tres cuartos, una chaqueta de espiguilla, una camisa color tabaco, unos pantalones negros con la raya perfectamente hecha, calcetines blancos y unos zapatos de rejilla de color marrón oscuro. Iba pintón, se decía. Decidió entonces entrar en el bar de la Plaza Mayor de su ciudad y tomarse un aperitivo de vermout rojo y mejillones en escabeche. Tan sólo un ligero contratiempo enturbió el refrigerio: la barra estaba demasiado alta y él no podía acodarse con comodidad. Sin poder evitarlo envidió a un grupo de hombres y mujeres todos más altos que él que usaban la barra con toda la naturalidad del mundo para apoyarse. Si no se hubiera dado semejante contratiempo, de seguro que Mallorquín se habría tomado otro vermoucito. No lo hizo. Pagó religiosamente sacando su cartera y haciendo bien visible para quien quisiera mirar, que estaba repleta de billetes y salió del bar de la Plaza Mayor para comer un cochinillo asado en el Asador de Paco. ¡Ah, sí -pensaba Menéndez durante el trayecto al Asador- esto es vida. Hoy va a ser. Mira, mira cómo me ha mirado ésa. Con el estómago lleno y una buena copita de hierbas, mi ánimo se elevará aún más y no vaya a ser que justo al salir me encuentre con ella y tenga los arrestos de invitarla a la función!
Ella era Margarita Sáez, viuda de Domínguez.
Ventanas
Seriales
Archivo 2009
Escritos de Isaac Alexander
Fantasmagorías
Meditación sobre las formas de interpretar
Cuentecillos
¿De Isaac Alexander?
Libro de las soledades
Colección
Apuntes
Archivo 2008
La Solución
Aforismos
Haiku
Reflexiones para antes de morir
Recuerdos
Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis
Sobre las creencias
Olmo Dos Mil Veintidós
Listas
El mes de noviembre
Jardines en el bolsillo
Olmo Z. ¿2024?
Saturnales
Agosto 2013
Citas del mes de mayo
Marea
Sincerada
Reflexiones
Mosquita muerta
El viaje
Sobre la verdad
Sinonimias
El Brillante
No fabularé
Perdido en la mudanza (lost in translation?)
Desenlace
El espejo
Velocidad de escape
Derivas
Carta a una desconocida
Sobre la música
Biopolítica
Asturias
La mujer de las areolas doradas
La Clerc
Las manos
Tasador de bibliotecas
Ensayo sobre La Conspiración
Las homilías de un orate bancario
Las putas de Storyville
Archives
Últimas Entradas
Enlaces
© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Cuento
Tags : La Solución Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 06/04/2011 a las 17:19 |