Decimotercer día
Cualquier motivo (hubo una vez en que discurrí en base al discurso de otro si es motivo o causa o no sé cuál otra palabra).
Un ave cuyo nombre desconozco me trae al recuerdo las manos de mi madre y cómo las movía, separando los dedos, cuando reía; ese ave, las manos de mi madre y su risa me entristecen este decimotercer día. No ha sido que haya lavado el coche aunque quizá en el hecho mismo de lavarlo, de dejarlo lustroso, se haya iniciado este motivo; lustroso es adjetivo en la boca de mi madre; lo usaba para las cuestiones más peregrinas; decía, por ejemplo, lo lustroso que quedaría el sábado si fuéramos a la iglesia episcopaliana o también, referido a una persona, solía decir, tiene una mirada lustrosa. Por eso, al terminar de limpiar el coche y verlo lustroso, se ha iniciado el camino que me ha llevado a esta melancolía que ahora escribo desde los sótanos del palacio.
Mi madre no era feliz, ni era especialmente inteligente, ni tenía un gran sentido del humor; mi madre era tenaz y una cocinera eficiente y borrachina; más que eficiente era una buena cocinera; con cualquier cosa te hacía un plato apetitoso, sólo necesitaba tener una buena botella de vino tinto al lado; entonces se ponía a canturrear, mediaba el vaso de vino y mientras picaba lo que fuera, lo ponía al fuego, lo rehogaba, iba dando sorbitos al vino con sus labios finos y a medida que el alcohol le llegaba a la sangre se iba ruborizando y esos colores sanotes en las mejillas de mi madre cuando cocinaba es una de las imágenes pictóricas que más echo de menos en este museo modernista que tanto amo y que con tanto mimo cuido; también reconozco que algo de razón tenía cuando me dijo que yo la deseaba, que todos los hijos desean a sus madres; porque recuerdo con una nitidez como no tengo con ninguna otra mujer a mi madre en bragas y sostén y cómo me llamaba la atención la negrura de su pubis y la voluptuosidad de su pecho; recuerdo que un día, una de las tantas veces que la vi en ropa interior, me sonrió con su boca chica y su sonrisa doliente y me dijo, Te va a doler si me miras tanto. Anda, vete a jugar. Ahora sé por qué se ponía tan guapa y usaba esa ropa interior tan sugerente y que tan poco tenía que ver con su aspecto exterior, siempre sobrio, de faldas plisadas por debajo de las rodillas. Mi madre era como las casas de los judíos: humildes por fuera, fastuosas por dentro.
Un ave cuyo nombre desconozco me trae al recuerdo las manos de mi madre y cómo las movía, separando los dedos, cuando reía; ese ave, las manos de mi madre y su risa me entristecen este decimotercer día. No ha sido que haya lavado el coche aunque quizá en el hecho mismo de lavarlo, de dejarlo lustroso, se haya iniciado este motivo; lustroso es adjetivo en la boca de mi madre; lo usaba para las cuestiones más peregrinas; decía, por ejemplo, lo lustroso que quedaría el sábado si fuéramos a la iglesia episcopaliana o también, referido a una persona, solía decir, tiene una mirada lustrosa. Por eso, al terminar de limpiar el coche y verlo lustroso, se ha iniciado el camino que me ha llevado a esta melancolía que ahora escribo desde los sótanos del palacio.
Mi madre no era feliz, ni era especialmente inteligente, ni tenía un gran sentido del humor; mi madre era tenaz y una cocinera eficiente y borrachina; más que eficiente era una buena cocinera; con cualquier cosa te hacía un plato apetitoso, sólo necesitaba tener una buena botella de vino tinto al lado; entonces se ponía a canturrear, mediaba el vaso de vino y mientras picaba lo que fuera, lo ponía al fuego, lo rehogaba, iba dando sorbitos al vino con sus labios finos y a medida que el alcohol le llegaba a la sangre se iba ruborizando y esos colores sanotes en las mejillas de mi madre cuando cocinaba es una de las imágenes pictóricas que más echo de menos en este museo modernista que tanto amo y que con tanto mimo cuido; también reconozco que algo de razón tenía cuando me dijo que yo la deseaba, que todos los hijos desean a sus madres; porque recuerdo con una nitidez como no tengo con ninguna otra mujer a mi madre en bragas y sostén y cómo me llamaba la atención la negrura de su pubis y la voluptuosidad de su pecho; recuerdo que un día, una de las tantas veces que la vi en ropa interior, me sonrió con su boca chica y su sonrisa doliente y me dijo, Te va a doler si me miras tanto. Anda, vete a jugar. Ahora sé por qué se ponía tan guapa y usaba esa ropa interior tan sugerente y que tan poco tenía que ver con su aspecto exterior, siempre sobrio, de faldas plisadas por debajo de las rodillas. Mi madre era como las casas de los judíos: humildes por fuera, fastuosas por dentro.
Cualquier motivo, digo, cualquier alteración del aire o un tono rojizo en la rama de un pino causado por el último sol o la belleza de Fargo, la serie, la belleza formal y la belleza conceptual de esa serie de televisión que me deja una nostalgia de realidad como pocas veces me ha pasado; yo, que vivo tan alejado de la realidad, que mi vida ha consistido realmente en huir de ella como huía del frío del invierno en Tirana acurrucándome por las noches hasta que me dolían las articulaciones de tanto como las forzaba; yo, que huí de mi madre en cuanto tuve la menor oportunidad por el mero hecho de parecerme una mujer dura, demasiado explícita, demasiado directa, sin pizca de cariño por más que esto último se haya ido emborronando con el paso de los años y tenga ahora la sensación de que mi madre reprimió su cariño para no convertirme en un ser más débil de lo que por naturaleza ya soy; yo, que huí de los trabajos que tuve por no quedarme atrapado en ellos, por no sentirme útil; yo, que huí una y otra vez de las mujeres a las que amé para poder decir que lo intenté todo; yo, digo, me veo necesitado de realidad una tarde de miércoles, a la hora de la siesta tras ver el último capítulo de Fargo y con la extraña sensación, aleteando en mi inconsciente, de que el personaje que interpreta David Carradine podría ser perfectamente mi madre, mujer de una sola pieza, polaca del norte, dura como el pedernal y con el deseo, abiertamente internacional, de chuparle la polla a los diplomáticos y para huir –de nuevo huir- de ese deseo de realidad, decido limpiar el coche con la idea consciente de limpiar algo pero con la verdadera intención de recordar lo único que ha sido real en mi vida: los platos de mi madre, sus mejillas encendidas por el vino, sus manos abiertas cuando reía, su cuerpo en ropa interior.
Ventanas
Seriales
Archivo 2009
Escritos de Isaac Alexander
Fantasmagorías
Meditación sobre las formas de interpretar
Cuentecillos
¿De Isaac Alexander?
Libro de las soledades
Colección
Apuntes
Archivo 2008
La Solución
Aforismos
Haiku
Reflexiones para antes de morir
Recuerdos
Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis
Sobre las creencias
Olmo Dos Mil Veintidós
Listas
El mes de noviembre
Jardines en el bolsillo
Olmo Z. ¿2024?
Saturnales
Agosto 2013
Citas del mes de mayo
Marea
Sincerada
Reflexiones
Mosquita muerta
El viaje
Sobre la verdad
Sinonimias
El Brillante
No fabularé
Perdido en la mudanza (lost in translation?)
Desenlace
El espejo
Velocidad de escape
Derivas
Carta a una desconocida
Sobre la música
Biopolítica
Asturias
La mujer de las areolas doradas
La Clerc
Las manos
Tasador de bibliotecas
Ensayo sobre La Conspiración
Las homilías de un orate bancario
Las putas de Storyville
Archives
Últimas Entradas
Enlaces
© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores
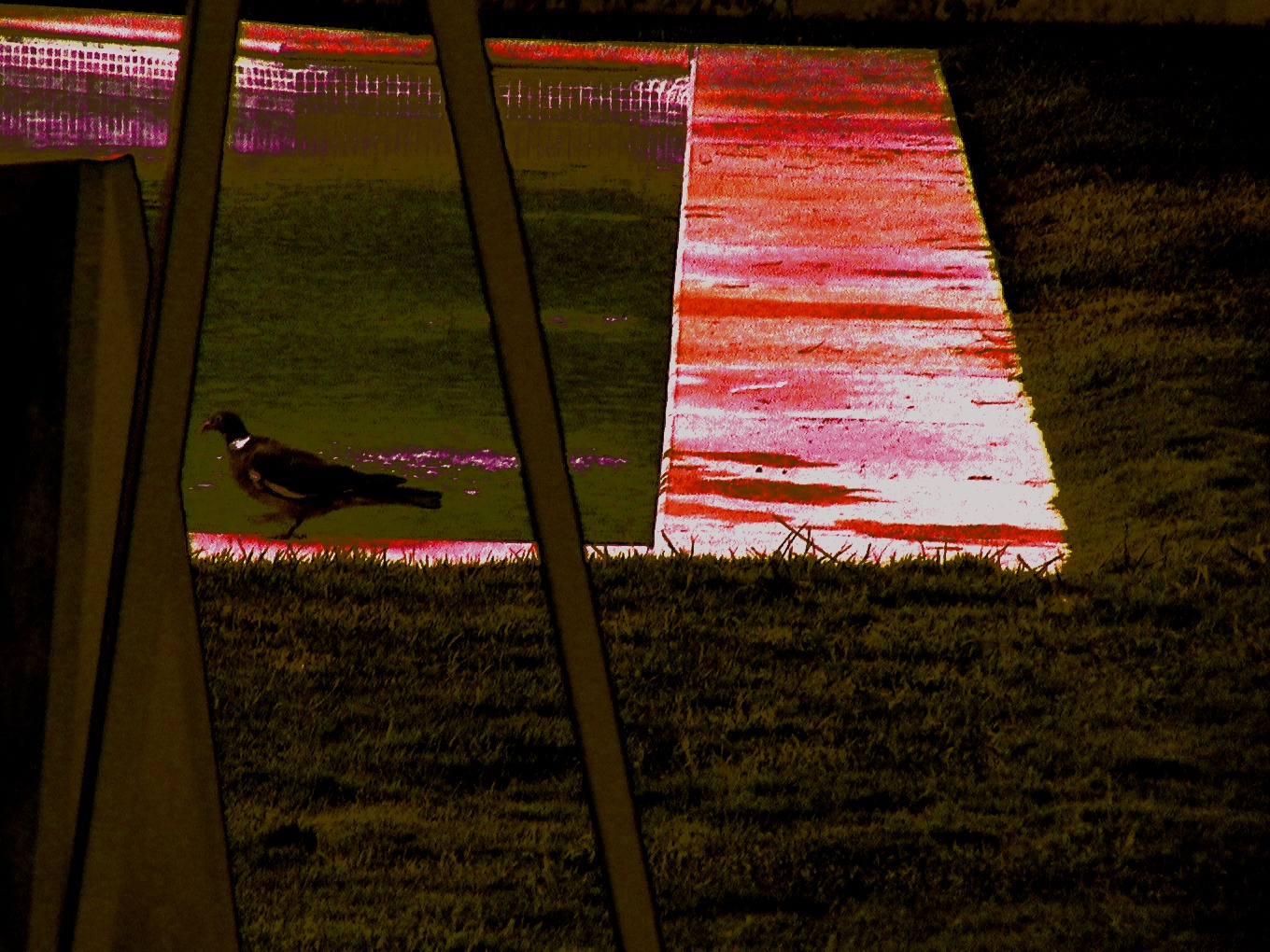

Narrativa
Tags : Colección Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 13/08/2014 a las 23:27 |