Bésame y luego duerme; la noche se ha hecho blanca, un rumor griego me ha susurrado palabras muy antiguas como entusiasmo o teogonía, la estrella se ha hecho negra y ha lanzado un fulgor de espada.
El gas me ha permitido todo esto; podría decir que la llama calienta; los ojos cerrados; los ojos que permiten ver sin ver ellos; arriba alguien se ha mostrado contento y en un piso de enfrente (en lo lejano enfrente) he escuchado la conversación primera de dos jóvenes que se van a amar; lo oscuro se permite una broma; también leo una lista de libros aburridos y por un momento siento un pequeño dolor en el riñón izquierdo y luego sonrío y me entran ganas de gritar; la tempestad se acerca; el sol hoy ha hecho de las suyas; he visto un paisaje mejicano y a una mujer melancólica que giraba eternamente; no quería decir más (estoy justo en el momento en el que me voy a dormir; justo antes de que me entre un sentimiento de culpa nocturno; justo antes de acariciar a mi perro que se ha subido a la cama y se ha quedado en una esquina; justo antes de que los cordones de las zapatillas me empiecen a agobiar; justo antes de no querer echar de menos los ojos verdes que vi la noche del domingo en una casa de la ciudad, una casa grande, unos ojos verdes con algo de cansancio y algo de brillo; justo antes de la niebla; justo antes de la combinación) y he mirado el vaso de vino.
Pienso si seré en algún lugar, antes de morir, ictiófago como lo son unos pueblos de Etiopía y haré pan de pez, secaré pez, lo comeré crudo y haré mi casa con huesos de ballenas y conchas; pienso si quizá lo mezclaré (el pez) con bulbos de Megara y recordaré al hacerlo las palabras de Marcial: cum sit anus coniux et sint tibi mortua membra/ Nil aliud bulbis quam satur esse potes. Que viene a decir: Como tu mujer está vieja y tu cuerpo está acabado no puedes más que hartarte de cebollas.
¿Casandra?
El gas me ha permitido todo esto; podría decir que la llama calienta; los ojos cerrados; los ojos que permiten ver sin ver ellos; arriba alguien se ha mostrado contento y en un piso de enfrente (en lo lejano enfrente) he escuchado la conversación primera de dos jóvenes que se van a amar; lo oscuro se permite una broma; también leo una lista de libros aburridos y por un momento siento un pequeño dolor en el riñón izquierdo y luego sonrío y me entran ganas de gritar; la tempestad se acerca; el sol hoy ha hecho de las suyas; he visto un paisaje mejicano y a una mujer melancólica que giraba eternamente; no quería decir más (estoy justo en el momento en el que me voy a dormir; justo antes de que me entre un sentimiento de culpa nocturno; justo antes de acariciar a mi perro que se ha subido a la cama y se ha quedado en una esquina; justo antes de que los cordones de las zapatillas me empiecen a agobiar; justo antes de no querer echar de menos los ojos verdes que vi la noche del domingo en una casa de la ciudad, una casa grande, unos ojos verdes con algo de cansancio y algo de brillo; justo antes de la niebla; justo antes de la combinación) y he mirado el vaso de vino.
Pienso si seré en algún lugar, antes de morir, ictiófago como lo son unos pueblos de Etiopía y haré pan de pez, secaré pez, lo comeré crudo y haré mi casa con huesos de ballenas y conchas; pienso si quizá lo mezclaré (el pez) con bulbos de Megara y recordaré al hacerlo las palabras de Marcial: cum sit anus coniux et sint tibi mortua membra/ Nil aliud bulbis quam satur esse potes. Que viene a decir: Como tu mujer está vieja y tu cuerpo está acabado no puedes más que hartarte de cebollas.
¿Casandra?
Vino dispuesto a la ceniza armado con hachos.
Cree que hubo un tiempo de navegaciones con rumbo constante con afán de norte.
Vino desnudo y se fue vistiendo poco a poco y con cada prenda aumentaba la vergüenza.
Las manos mantenía abiertas hasta que se gafaron y quedaron los dedos contraídos como si a través de ellos corriera constante corriente eléctrica.
Vino sin parpadear apenas. Eran sus ojos grandes y sus pestañas cortas. Miraba aún con brisa. Creía ver a través de la niebla.
Vino dispuesto a amar los cuerpos como se ama la sangre y se entregó a ello y sentía en cada encuentro que el fin se acercaba, que bastaba un beso para romper el cielo, que una caricia sola compendiaba el tiempo.
Vino para quedarse y se fue yendo como han de hacer -siempre y por honradez- los vagabundos, aquéllos que no saben que una patria vale un mundo.
No fue suficiente unos labios que pronunciaron unos cuantos nombres misteriosos; no lo fue el canto templado del mirlo aquel invierno en que deseó con toda la fe de que fue capaz ser sedentario. No supo descifrar la cuenta y menos aún sus resultados. No quiso cerrar los ojos y permanecer dormido, entregado para siempre a brazos y olvido.
Vino cantando (lo juran muchos).
Vino jocoso aunque temblara.
Vino ambulante.
Sabemos que no vino para quedarse.
Aseguramos que fue infiel hasta perderlo de vista.
Nos complacemos en su marcha y lo echamos de menos.
Una mujer dice que dijo: Yo sé la campana y el vino bueno; yo sé la navaja y la maduración del hierro; yo sé la tierra y el salvaje hallazgo de la madreperla; yo sé dije y sé pendiente; yo sé muralla y bosque sagrado; yo sé grulla y pasos perdidos.
Otra mujer dice que dijo: Vendrá la piel cuando llegue enero.
Un niño creyó entender que decía: Coge la comba. Salta sin moverte del sitio. Cada vez más alto salta. Más cerca de la luna cada vez. Más allá de ella en algún momento y, alejado de su atracción, vaga.
Cree que hubo un tiempo de navegaciones con rumbo constante con afán de norte.
Vino desnudo y se fue vistiendo poco a poco y con cada prenda aumentaba la vergüenza.
Las manos mantenía abiertas hasta que se gafaron y quedaron los dedos contraídos como si a través de ellos corriera constante corriente eléctrica.
Vino sin parpadear apenas. Eran sus ojos grandes y sus pestañas cortas. Miraba aún con brisa. Creía ver a través de la niebla.
Vino dispuesto a amar los cuerpos como se ama la sangre y se entregó a ello y sentía en cada encuentro que el fin se acercaba, que bastaba un beso para romper el cielo, que una caricia sola compendiaba el tiempo.
Vino para quedarse y se fue yendo como han de hacer -siempre y por honradez- los vagabundos, aquéllos que no saben que una patria vale un mundo.
No fue suficiente unos labios que pronunciaron unos cuantos nombres misteriosos; no lo fue el canto templado del mirlo aquel invierno en que deseó con toda la fe de que fue capaz ser sedentario. No supo descifrar la cuenta y menos aún sus resultados. No quiso cerrar los ojos y permanecer dormido, entregado para siempre a brazos y olvido.
Vino cantando (lo juran muchos).
Vino jocoso aunque temblara.
Vino ambulante.
Sabemos que no vino para quedarse.
Aseguramos que fue infiel hasta perderlo de vista.
Nos complacemos en su marcha y lo echamos de menos.
Una mujer dice que dijo: Yo sé la campana y el vino bueno; yo sé la navaja y la maduración del hierro; yo sé la tierra y el salvaje hallazgo de la madreperla; yo sé dije y sé pendiente; yo sé muralla y bosque sagrado; yo sé grulla y pasos perdidos.
Otra mujer dice que dijo: Vendrá la piel cuando llegue enero.
Un niño creyó entender que decía: Coge la comba. Salta sin moverte del sitio. Cada vez más alto salta. Más cerca de la luna cada vez. Más allá de ella en algún momento y, alejado de su atracción, vaga.
1.- En los años 80 del siglo pasado Miles Davis acudió invitado a la Casa Blanca. Al verlo Nancy Reagan, a la sazón esposa del presidente Ronald Reagan, le preguntó: ¿Y cuáles han sido sus méritos para ser invitado a la Casa Blanca? Miles Davis le respondió: Bueno, he cambiado el curso de la música tres o cuatro veces a lo largo de mi carrera. Y añadió: ¿Y usted qué méritos tiene aparte de haberse follado al presidente?
2.- Un dirigente comunista (hoy sería chavista) le comentó a Olof Palme -en aquel entonces era presidente de Suecia- que el programa de su partido era acabar con todos los ricos de su país. ¡Qué curioso! -dijo Palme- El nuestro es el contrario: queremos acabar con los pobres.
2.- Un dirigente comunista (hoy sería chavista) le comentó a Olof Palme -en aquel entonces era presidente de Suecia- que el programa de su partido era acabar con todos los ricos de su país. ¡Qué curioso! -dijo Palme- El nuestro es el contrario: queremos acabar con los pobres.
Cuando la lluvia cayó sobre los arces y el suelo se enfrió hasta el delirio, la suerte se quedó como estancada en los labios contritos del testigo; y la mano; y las ramas; y un olivo que llegó hasta aquellos paisajes traído en pico de albatros desde el confín extraño de los sueños; cuando los dos mundos se encontraron y la shimenawa, la cuerda augusta de paja sintoísta, se asemejó en todo a la dura cruz de los cristianos, entonces, entonces, quise que el suelo se empapara y quedara mojado para siempre y naciera musgo entre mis dedos y mis gónadas florecieran como kiwis -verdes como el alma del cielo, verdes como el murmullo del viento- y deseé al mirar la dicha y las gotas que hubiera un lugar cercano -sin nombre y sin raíces; sin putrílago y sin huesos; sin verdades ni hipótesis- donde las muchachas bailaran alrededor del árbol Mayo y también las viejas se movieran como ramas de sauce y los muchachos rodearan a las jóvenes y lanzaran sus pies -jirones de una niebla que se va rapidamente diluyendo- hacia sus pantorrillas macizas, lindas como el insecto detenido en la gota ámbar; y al llegar la noche; y al despuntar Venus; y en el centro del día; y cuando la tarde y en el ocaso; ensoñado; vestido; con todos mis dedos; con toda la vida rugiendo y rugiendo; con todas las aves; con todos los martes; con la lluvia siempre; en otoño siempre, siempre, siempre
No quiera esto que me hierve, arder (o sí lo quiera, es lo que realmente se ventila en esta noche de octubre cuando la luna ¿llena? está oculta por las nubes -hermosísima la gran nube que al atardecer se mantenía por cima de las montañas dejando entre ella y las cimas una franja de un azul claro casi pálido- y ahora se respira el olor de lo húmedo con frío mientras escucho a Debussy en sus Preludios del Libro I y bebo de un vino joven de la Ribera del Duero) como le pudo ocurrir al orador atheniense Demócrates el cual era hijo de hermana de Demóstenes. Enviado con otros por embaxador al rey Philipo, después de haber dado su embaxada y recebido respuesta apacible les dixo (el rey Philipo a los embajadores) en qué podía dar él gusto a los athenienses. Demócrates atrevidamente le respondió, en que te ahorques. ¡Ah, si se ahorcaran!, me digo y también me planteo una especie de gran violencia social, un estallido, una algarada si se quiere, un asalto, una vendetta. Ha llegado un punto (sólo que no sería un punto que compusiera espacialmente un lugar pequeño en el tiempo sino que sería un punto que abarcara cien años, que surgiera como nacimiento de ese punto en la primera guerra mundial y que desde entonces se hubiera vuelto visible en la ignominia de los gobernantes, en su prepotencia, en su codicia y en su perversidad) en el que al quitarse la careta ha surgido la faz monstruosa de todos ellos; como si se hubiera descorrido el velo de Maya y ahora los viera y ya no me provocaran indiferencia sino un gran malestar. Una sensación de revolución francesa y guillotinas por las calles, una gran limpieza a sangre y fuego que dejara el solar sin malas hierbas y pudiera cuando menos abrirse paso la posibilidad de una mata de tomates. Luego pienso y recapacito y me sosiego y hablo de la luna nublada o de la belleza de un paisaje y recuerdo a Demónides. Pedótriba. Era coxo y tenía los pies zopos, y habiéndole hurtado los çapatos echó una maldición al ladrón rogando a los dioses que le vinieran bien a sus pies, porque serían tan malos como los suyos. Lo cuenta Caelio en su Tardae o Pasiones Chrónicas libro 7, en el capítulo 3. Porque ya uno empieza a plantearse, seriamente, la ira. Llega un momento en que esa especie de santidad a lo Buda no cabe en un alma medianamente introducida en el mundo en el que vive. Llega un día en que una frase más de un impresentable más puede ser la espita que abra el canal de las pasiones y cierre durante un tiempo el de las razones. En un diálogo que escuché el otro día en la serie Good Wife, una mujer le dice a un hombre, Se ve que no sabes lo que es cabrear a una mujer. Ahora lo vas a saber. A los gobernantes parece que se les ha olvidado lo que es cabrear a un pueblo. Adormilados como estamos por la propaganda de los medios de comunicación, aislados con las nuevas formas de comunicación social, parecemos borreguillos sesteando mientras los cabrones y las cabras se pegan la vida padre a base de nuestro sufrir; hay una indecencia, una tan clara demostración de poder que quizá sea llegado el momento de devolverles parte de su moneda; sea llegado el momento de hacer saltar por los aires ese punto que se está haciendo demasiado pesado, casi, casi se está convirtiendo en un agujero negro que absorbe toda nuestra energía para regocijo y deleite de unos pocos. Palabras de ira, me digo. Nada se resuelve, me digo, poniéndose bravo, sin embargo recuerdo una anécdota personal que contradice este espíritu apaciguador y es la siguiente: Durante mi infancia hube de ir a un colegio de curas; de esos años surge mi talante anticlerical y otras muchas cosas; en aquellos años -los sesenta y setenta del siglo pasado- estos hijos de puta vestidos con sotana se dedicaban a dar palizas a sus alumnos un día sí y otro también. Entre los seis y los doce años hube de soportar esta dictadura ejercida por hombres sin corazón, muy cortos de entendederas y con manos largas. Una mañana, justo antes del recreo de las once, yo estaba en la clase de Historia leyendo a media voz la lección. El hermano Berasategui -a esos cabrones había que llamarles hermanos- de la orden del Sagrado Corazón, se me acercó, me quitó las gafas y me cruzó la cara con un tremendo bofetón. Sonriendo me dijo, Lee en bajo. Yo no pensé cuando me levanté y le dije, La próxima vez que me pongas una mano encima te meto una hostia que te estampo contra la pizarra. La clase me miró asombrada. Todos esperaban que ese mierda volviera a pegarme. Se acercó y tartamudeando me dijo, Sal de clase ahora mismo. Yo me senté y sin mirarle siquiera seguí leyendo mi lección de historia a media voz. No dijo más. Fui expulsado del colegio del Sagrado Corazón. Fue ira. En ocasiones la ira es tan fuerte que detiene la mano del que te machaca. No hace falta ni que le mires porque sabe que un solo movimiento en falso provocaría una lucha a vida o muerte, ni más ni menos. Ese día, a la edad de doce años, estaba dispuesto a morir por mi dignidad. Creo que nunca he vuelto a estar dispuesto a tanto. ¡Audaz infancia!
Ventanas
Seriales
Archivo 2009
Escritos de Isaac Alexander
Fantasmagorías
Meditación sobre las formas de interpretar
Cuentecillos
¿De Isaac Alexander?
Libro de las soledades
Colección
Apuntes
Archivo 2008
La Solución
Aforismos
Haiku
Reflexiones para antes de morir
Recuerdos
Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis
Sobre las creencias
Olmo Dos Mil Veintidós
Listas
El mes de noviembre
Jardines en el bolsillo
Olmo Z. ¿2024?
Saturnales
Agosto 2013
Citas del mes de mayo
Marea
Sincerada
Reflexiones
Mosquita muerta
El viaje
Sobre la verdad
Sinonimias
El Brillante
No fabularé
Perdido en la mudanza (lost in translation?)
Desenlace
El espejo
Velocidad de escape
Derivas
Carta a una desconocida
Sobre la música
Biopolítica
Asturias
La mujer de las areolas doradas
La Clerc
Las manos
Tasador de bibliotecas
Ensayo sobre La Conspiración
Las homilías de un orate bancario
Las putas de Storyville
Archives
Últimas Entradas
Enlaces
© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores
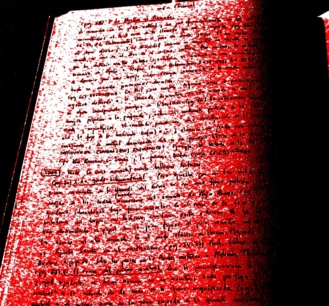

Ensayo
Tags : Sincerada Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 21/10/2014 a las 00:34 |