Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.
En el programa que se ha emitido hoy, 26 de febrero de 2018, Pilar Martín y yo hemos hablado de la obra de Tirso de Molina La venganza de Tamar.
A parte de la sección de teatro, El rincón de las tablas, tienes literatura juvenil, poesía y libros curiosos.
Si quieres escuchar el programa completo te pongo el link a continuación, no tienes más que clicar: Jardines en el bolsillo 26 de febrero de 2018
Espero que disfrutes con el comentario a esta obra de amores incestuosos en tiempos del rey David.
A parte de la sección de teatro, El rincón de las tablas, tienes literatura juvenil, poesía y libros curiosos.
Si quieres escuchar el programa completo te pongo el link a continuación, no tienes más que clicar: Jardines en el bolsillo 26 de febrero de 2018
Espero que disfrutes con el comentario a esta obra de amores incestuosos en tiempos del rey David.
Que tengo a la muerte por compañera,
sé que me espera y que al llegar, por fin, a ella
me recibirá con los brazos abiertos y un beso en sus labios;
que veo el sol en esta tarde de febrero
el sol que declina entre las montañas
y el frío que va dejando a su caída
es como la mano fría de mi compañera;
que me emociona estar vivo y que tú, Liana, me quieras
y cuando siento la compañía de César tras una prueba nada cómoda
entiendo que morir es un regalo inmenso a este haber vivido;
la nieve de los últimos días
va dejando en mí el sendero blanco de la próxima nada;
siento unas huellas negras -el negro es elegante- ante mí
como si la broma entre el blanco y el negro no fuera gris;
que es bella la muerte lo sabía
y que la amistad es el más bello don de la naturaleza lo sé;
lo que ahora descubro cuando ya es la noche
es que morir no me aterra
y esa mujer que está tras lá última frontera
es tan atractiva como la mujer con la que el viernes próximo
-si los dioses nos amparan-
yaceré una vez más entre las sábanas de hotel
de una ciudad de luz salvaje;
una vez más respiro
apenas queda nada
la tarde ya es constante
siempre gusté sus colores
no me importa la noche,
ya no me importa
sé que me espera y que al llegar, por fin, a ella
me recibirá con los brazos abiertos y un beso en sus labios;
que veo el sol en esta tarde de febrero
el sol que declina entre las montañas
y el frío que va dejando a su caída
es como la mano fría de mi compañera;
que me emociona estar vivo y que tú, Liana, me quieras
y cuando siento la compañía de César tras una prueba nada cómoda
entiendo que morir es un regalo inmenso a este haber vivido;
la nieve de los últimos días
va dejando en mí el sendero blanco de la próxima nada;
siento unas huellas negras -el negro es elegante- ante mí
como si la broma entre el blanco y el negro no fuera gris;
que es bella la muerte lo sabía
y que la amistad es el más bello don de la naturaleza lo sé;
lo que ahora descubro cuando ya es la noche
es que morir no me aterra
y esa mujer que está tras lá última frontera
es tan atractiva como la mujer con la que el viernes próximo
-si los dioses nos amparan-
yaceré una vez más entre las sábanas de hotel
de una ciudad de luz salvaje;
una vez más respiro
apenas queda nada
la tarde ya es constante
siempre gusté sus colores
no me importa la noche,
ya no me importa
Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.
El 15 de enero en la sección de teatro El rincón de las tablas presenté la pieza teatral El Casamiento de Nicolai Gogol más conocido por su obra narrativa y entre otras por Almas muertas obra de la cual Arthur Adamov hizo una versión para el teatro y de la que hablaré en el programa en un futuro no muy lejano.
Si quieres escuchar el programa completo no tienes más que clicar en el siguiente link: Jardines en el bolsillo 15/enero/2018
Un abrazo a ti.
Sonidos
Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 22/02/2018 a las 21:34 |Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.
El 22 de enero de 2018 se emitió el programa 109 de Jardines en el bolsillo. La obra que elegí fue Los amantes de Teruel, la más conocida del romántico Juan Eugenio Hartzenbuch.
Si quieres escuchar el programa completo a continuación te pongo en link: Jardines en el bolsillo 22 de enero 2018 No tienes más que clicar sobre el título en verde.
Un saludo.
Sonidos
Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 21/02/2018 a las 21:40 |Sección de teatro del programa Jardines en el bolsillo que emite Radio Nacional de España los lunes de 5 a 6 de la mañana.
En el día de ayer en la sección El Rincón de las Tablas comentamos Pilar Martín y yo la obra de Samuel Beckett que da título al artículo.
Si quisieras escuchar el programa completo emitido ayer día 19 te pongo el link: Jardines en el bolsillo 19 de febrero de 2018
Como ya sabes, se admiten comentarios.
Si quisieras escuchar el programa completo emitido ayer día 19 te pongo el link: Jardines en el bolsillo 19 de febrero de 2018
Como ya sabes, se admiten comentarios.
Sonidos
Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 20/02/2018 a las 19:59 |
Ventanas
Seriales
Archivo 2009
Escritos de Isaac Alexander
Fantasmagorías
¿De Isaac Alexander?
Meditación sobre las formas de interpretar
Libro de las soledades
Cuentecillos
Colección
Apuntes
Archivo 2008
La Solución
Aforismos
Haiku
Recuerdos
Reflexiones para antes de morir
Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis
Olmo Dos Mil Veintidós
Sobre las creencias
Jardines en el bolsillo
El mes de noviembre
Listas
Olmo Z. ¿2024?
Saturnales
Agosto 2013
Citas del mes de mayo
Mosquita muerta
Marea
Reflexiones
Sincerada
No fabularé
Sobre la verdad
El Brillante
El viaje
Sinonimias
El espejo
Desenlace
Perdido en la mudanza (lost in translation?)
Carta a una desconocida
Biopolítica
La mujer de las areolas doradas
La Clerc
Asturias
Velocidad de escape
Derivas
Sobre la música
Tasador de bibliotecas
Ensayo sobre La Conspiración
Las manos
Las putas de Storyville
Las homilías de un orate bancario
Archives
Últimas Entradas
Enlaces
© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores
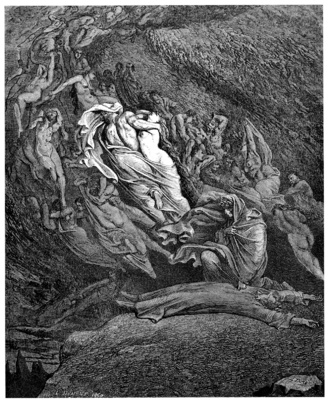




Sonidos
Tags : Jardines en el bolsillo Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 26/02/2018 a las 21:42 |